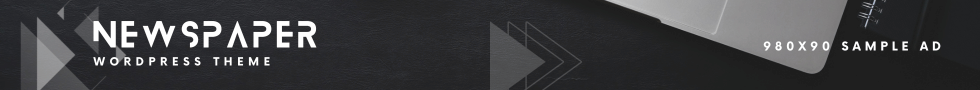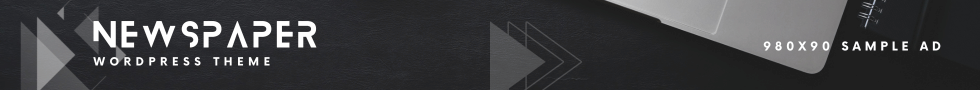Publicado en agosto de 2000, Cuentos decapitados, el segundo disco de estudio de Catupecu Machu, marcó hitos tanto hacia adentro de la banda como también hacia afuera. Grabado íntegramente de manera digital, representó un giro tanto en el sonido como en el concepto visual del grupo, un cambio que también plantó bandera en la escena local.
En su nuevo libro, Nicolás Igarzábal (que viene de escribir sobre Los Brujos, referencia clave de Catupecu Machu) repasa la llegada del disco como fan en tiempo real y también como periodista. El resultado final es un análisis preciso y emotivo, que funciona también como un reflejo de época.
Catupecu Machu a kilómetros de hoy se publicará en septiembre a través de Gourmet Musical, pero se puede adquirir este fin de semana en la FED Feria de Editores, que se realiza en C Art Media hasta el domingo 6 con entrada gratuita. Mientras tanto, podés leer un adelanto cortesía de la editorial y el autor.
COLCHÓN DE PALMAS
—Quizás esto sea el comienzo de muchas cosas.
Fernando Ruiz Díaz habla sobre el escenario más envalentonado que de costumbre y se queda pensando: algo trama. Estamos en Tecnópolis, es la segunda fecha del Quilmes Rock 2022, y para este regreso de Catupecu Machu reunió a los músicos de todas las formaciones. La idea de este reencuentro es rendirle homenaje a su hermano Gabriel, el otro pilar del grupo, fallecido en 2021.
El show dura tres horas y somos unas cincuenta mil personas acompañando abajo, capeando el frío de otoño. Fernando pide “colchón de palmas hasta el fondo” y confiesa que es el recital más importante de su vida. Después dirá “el más feliz”. Es el final de un viaje, pero también el principio de otro.
Mi historia con ellos empieza veintidós años atrás en Cemento. La primera vez que vi a Catupecu Machu en vivo tocaron dos veces “Y lo que quiero es que pises sin el suelo”. No fue un error: habían editado Cuentos decapitados hacía unos días y estaban tan atravesados que al final del show repitieron esa canción con la misma intensidad. Algo particular tenía la mezcla de ese riff ondulante con una letra que hablaba de abrir el costurero y salir a descoser: lo sentía la banda, lo catalizábamos los fans, se respiraba en el aire. Era una noche calurosa del año 2000 y las paredes de Cemento transpiraban más de lo normal.
La fecha exacta (me sopla Google): sábado 9 de septiembre. Esa fue mi segunda expedición al boliche de Omar Chabán. Tenía catorce años y todavía estaba pelando cables en el colegio industrial. La primera vez había ido con mi viejo a ver a Attaque 77 y ahora iba con mis amigos, lo cual tenía otro sabor: esa noche hice pogo por primera vez, con la adrenalina e inconsciencia necesaria. Un ritual de fricción que repetiría todos los fines de semana.
El público era partidario de las remeras negras, pantalones anchos, cinturones de tachas y piercings en la ceja. Me acuerdo de la fila que daba vuelta por la calle Salta, la ansiedad, los nervios de esa segunda prueba de fuego, y un enajenado que golpeaba el portón de entrada al grito de “¡La puerta, che, la puertaaaaa!”, imitando la introducción del tema Elevador (Dale!, 1997). Todos en la cola nos miramos y nos reímos.
La entrada era autoadhesiva y la pegué para siempre en una carpeta donde guardaba los apuntes de electrotecnia, al lado de una de El Otro Yo en el Showcenter de Haedo. La mía era la número 840. ¿Qué será de la vida de las otras 839 personas hoy?
EL FUEGO DE LO INDESCIFRABLE
En mi colegio secundario había un chico que se llamaba José, pero todos sus compañeros lo llamaban el “Polaco” por una canción de Catupecu Machu (“La polca”) que decía: “Párate, Polaco, ¡Jo-sé!”. Descubrí al grupo en 1999 y me acompañó durante buena parte de la adolescencia. Era un combo extraño; ya desde la musicalidad del nombre, como de tribu indígena, me llamaron la atención. Tenía influencias de afuera (Red Hot Chili Peppers, Pantera, Jane’s Addiction) pero no se parecía a nada de acá.
La formación también era particular: dos voces gritonas (guitarra-bajo) y un baterista pequeñito de dientes separados que se parecía al Niño de Cobre de los Halcones Galácticos. Había canciones a grito pelado (“Dale!”), reivindicaciones a bandas olvidadas (Metrópoli) y dialectos inventados como Nocoso, una palabra que repetían veinticuatro veces durante los dos minutos que duraba ese tema. ¿No cosen? ¿No cogen? ¿Qué era ese “coso” al que se oponían? Nunca lo supe, y eso que llegué a buscar la palabra en el diccionario. Ese era su encanto, lo mejor que emanaba Catupecu Machu: el fuego de lo indescifrable.
Ensayaban en Villa Luro, a dos estaciones de tren de mi casa en Flores. Construyeron su propia sala en 1994, el año del escopetazo de Kurt Cobain y el fin de la generación X. Hacían algo amorfo y estridente. A veces los definían como “funk rock”, “metal alternativo” o “hardcore punk”. Ninguna etiqueta les hacía justicia.
En mi habitación tenía un póster blanco y negro (made in Parque Rivadavia) con una entrevista al dorso que se titulaba “Un bicho llamado Catupecu Machu”. Esa definición de engendro era la que mejor les calzaba para lo que era el rock argentino de ese entonces. Si yo tuviera que ponerle algún rótulo fantasioso sería “rock gutural”. Desde el primer disco promovían la consigna “mirá, escuchá y gritá”, algo obligatorio cuando estabas frente a ellos: era una banda para mirar detenidamente, escuchar con atención y gritar como un energúmeno. Me había impreso todas sus letras (incluso la de Nocoso) y tablaturas de guitarra (¡Atame.org!) en tiempos de dial-up, cuando mi mail era nicocapo2000@yahoo. com y mis principales búsquedas en Google consistían en fotos hot de Britney Spears.
Me acuerdo también de haberlos visto una noche de casualidad en televisión, haciendo zapping. Estaban tocando “Calavera deforme” en Volver Rock, con Fernando Ruiz Díaz (pelado) de traje y corbata y su hermano Gabriel (pelo corto) descalzo y en shortcito tirando patadas al aire como un karateca. Eran el yin y el yang, en el sentido más puro del término: opuestos y complementarios.
Un alma en dos cuerpos, decían ellos

DOS PARES DE HERMANOS
Fernando Ruiz Díaz abandonó la carrera de ingeniería eléctrica para dedicarse a Catupecu Machu. Los primeros acordes de guitarra que aprendió en su vida fueron La menor y Mi mayor. Nacido en Santa Fe el 13 de enero de 1969, hijo de padre abogado y madre docente, tocaba como hobby con sus compañeros del secundario bajo el nombre de Los San Bernardos Melancólicos. Hacían temas de Sumo, Ratones Paranoicos y Los Violadores; las tres bandas que más seguían a finales de los ochenta.
Gabriel, su hermano seis años más chico (nacido con la familia ya establecida en Buenos Aires, el 19 de abril de 1975), era bajista en otra llamada Brixton Crenchi, y Fernando iba a verlo y alentarlo siempre. Una noche, un amigo lo codeó durante un show, y le dijo: “Mirá cómo toca este animal, ¿qué hacés que no estás tocando con él?”.
Años más tarde, de vacaciones en Florianópolis, agarró la guitarra en un bar y terminó haciendo bailar a todos arriba de las mesas. Al otro día, pasó la misma secuencia, pero en una playa. Un desconocido se le acercó y le dijo que Dios le había dado un don especial, que no lo desaprovechara. De regreso a Buenos Aires, se pasó todo el viaje masticando esa frase, a bordo de su Fiat Duna, escuchando Billy Idol. Cuando volvió a su casa de Villa Luro, le dijo a Gabriel que tenían que armar una banda juntos. La respuesta lo sorprendió: “Yo ya estoy, solo faltás vos”.
Ese fue el germen de Catupecu Machu, la versión oficial que siempre escuché y que ahora confirmo a través de diferentes voces. Los primeros ensayos datan de 1993, aún sin el nombre definido. Los acompañaba en la batería Javier Herrlein, un músico del que se hicieron amigo en el Conservatorio Juan José Castro (La Lucila). Fernando estudiaba guitarra; Gabriel y Javier, piano. Entre covers y zapadas, sobresalían “Zamba de mi esperanza” en clave rockera (imaginemos una aproximación como la de Divididos con “El arriero” de Atahualpa) y un tema propio –el primero que compuso Fernando en su vida– de nombre “La llama”. Tenía aires de flamenco y un primer verso potente que decía “Nada me para esta vez”.
Herrlein no perduró, pero siguió cerca de ellos y sería un invitado recurrente en sus shows a través de su otro gran amor: el acordeón. Su lugar detrás de los parches lo ocupó Marcelo Baraj, al que también se le sumó su hermana Mariana en percusión y coros. Era algo inusual: un cuarteto formado por dos pares de hermanos. El caballito de batalla con el que salían a comerse al público era una canción bautizada “Lavatuto”. En su estribillo se llamaba a participar a la gente con un instructivo de cuatro simples pasos: “Venga, pase, suba al escenario, ¡salte!”
El debut en vivo fue en mayo de 1994, con apenas tres días de ensayo, en el Arlequines (Perú 571, San Telmo), un teatro en un primer piso cooptado en ese entonces por bandas heavy, punk y hardcore, como A.N.I.M.A.L., Fun People y No Demuestra Interés. Empezaron a juntarse en la sala un martes, y el viernes los invitaron a una fecha por intermedio de un amigo que tocaba en el grupo Hustler.
Contadas a ojo, Fernando asegura al día de hoy que abajo del escenario había unas treinta y siete personas.
LOS ÚLTIMOS NUEVOS
Heaven & Hell era un boliche que quedaba en avenida Córdoba 3945, esquina Gascón, donde hoy hay (me muestra Google Maps) un Farmacity. Es el vértice entre Almagro, Villa Crespo y Palermo. Durante 1995 se hicieron fuertes ahí y generaron cierta complicidad con el público (principalmente familiares y amigos del barrio) ya desde los volantes mismos, que tenían frases interpelativas del tipo “Vienen, ¿no?”, y arengas como “¡Es a morir, eh!”. Incluso venían con un mapita al dorso y los colectivos que te acercaban al lugar. Todos estaban diseñados por Quique Ibarra (su Rocambole) y ya se referían a esos primeros seguidores como “catupekenses”.
En ese antro de la calle Córdoba compartieron varias fechas con Cienfuegos (que, al igual que ellos, tampoco tenían disco editado aún) y una muy especial con Stuka, donde el ex guitarrista de Los Violadores, admirado por Fernando y sus amigos, terminó zapando con ellos en “La polca”. Irónicamente, Stuka tocó toda su vida con un polaco: el Polaco Zelazek.
En ese 1995 Catupecu estaba en pleno impulso. Conseguían fechas en boliches, inventaban sus propios espacios para tocar, como las autodenominadas Fiestas de Fin de Siglo, y participaban de otras organizadas por la revista Revolver, donde se codeaban con grupos que estaban un escalón más arriba, como Los Visitantes, Suárez y Pez. Las fechas más importantes las tenían en Dr. Jekyll (Monroe 2315, Belgrano). Ahí abrieron, por ejemplo, para dos bandas modelo: Massacre y Los Brujos.
“A mi entender, Los Brujos fue la banda nueva más importante de la década del noventa”, opinó Fernando en el suplemento No, cuando se los señalaba como posibles sucesores, tras su separación. “Tocamos con ellos antes de tener nuestro primer disco en la calle y, en ese contexto, fue muy importante compartir escenario porque nos habían gustado siempre. Los Brujos son una banda eterna: rock nuevo en estado puro. Nada sería igual si ellos no hubiesen existido”.
Los Brujos encabezaron en aquel 1995 el festival Nuevo Rock Argentino, en Obras Sanitarias, junto a Babasónicos, Fun People, Peligrosos Gorriones y Massacre. Catupecu se sumaría al año siguiente a este movimiento de renovación, en una edición organizada en Córdoba. Fue la última que se hizo (la saga había empezado en 1993), así que podríamos pensar a los de Villa Luro como los últimos nuevos. Entraron por la ventana, pero se quedaron para siempre.