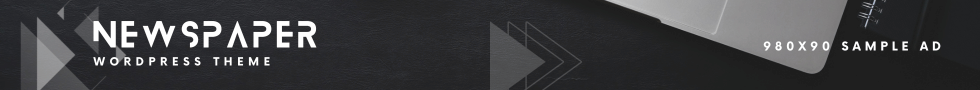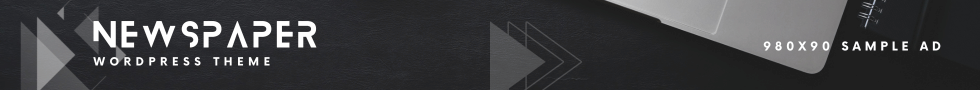Instalado en Buenos Aires hace algunos años, pero con una larga carrera en su Montevideo natal, para el público porteño Paul Higgs es todavía algo parecido a un interrogante. Una figura con una apariencia tan enigmática como su propia música, donde conviven una educación rockera clásica en constante coqueteo con el soul y la psicodelia, todo tamizado a través de un sentido del humor absurdo y delirante. Después de años al frente de Algodón y de una serie de lanzamientos en clave lo-fi, Higgs dio un salto notable en Tridimensional, su álbum de 2023, producido por Martín Buscaglia. De a poco, Paul empezó a hacer cada vez más frecuentes sus visitas a Buenos Aires, hasta que finalmente convirtió a la capital en su hogar hace unos años.
Ya instalado en pleno corazón porteño, Paul Higgs encaró la grabación de un nuevo disco, pero esta vez decidió hacerlo bajo la tutela artística de Lea Lopatín. El guitarrista de Turf fue parte del proceso desde un principio, seleccionando demos y dirigiendo sesiones en estudios históricos en Buenos Aires y Montevideo. El resultado de esa experiencia es el notable El misterio de Paul Higgs, que tendrá su presentación formal este viernes 18 en Maquinal (Anchorena 364). “El resumen que le encontré al álbum es que es una fantasía urbana de canción ciudadana. Es un tipo de canción muy variada pero en mi opinión se puede cantar de a todos, y habla de cuestiones urbanas de una manera fantasiosa como suele hablar una canción. Al fin y al cabo, una vez que se pone en tinta, a menos que sea una crónica, es bastante una elucubración fantástica, y eso es lo que va a suceder en Maquinal”, anticipa su protagonista.
¿De dónde viene el misterio del título del disco?
Habría que preguntarle a Lea Lopatín, porque al ser productor del disco y guía dentro de esta aventura, en algún momento tuvo un ataque de creatividad y me dijo que el disco debía llamarse así. Lea me dijo “Cuando te conocí, con un par de amigos nos preguntábamos ‘¿Y este de dónde salió?’”, un poco por como soy, con mi nombre anglosajón, con muchos discos en mi mochila, con mucho porvenir, muy activo y lúdico. Surgió en base a eso, luego se fue tornando conceptual post salida del álbum, porque la llegada de un exranjero solitario a una ciudad desconocida es el misterio de cómo vino y para qué. Yo pensaba que podía ser el misterio de la vida de cualquier persona, porque al fin y al cabo a la vuelta de una esquina podés terminar muy lejos de tu casa.
En este disco, si bien se mantiene ese costado lúdico, pone en protagonismo a la canción y los estribillos. ¿Lo habías planeado así?
Debido al trabajo con Lea y a una idea que yo ya venía carburando, continué esas canciones “estribillescas” que son pertinentes a la hora de que se haga posible el cántico unísono en un concierto y no solo la explosión creativa sobre las tablas que tanto me gusta. Suelo tratar de afrontarme a la mayor dificultad que encuentre a esta altura. Y si nos ponemos a estudiar los álbumes que publiqué, lo que más me costaba era hacer estribillos. Hay muy pocos, así que era lo más engorroso para mí de afrontar, y con mucho gusto, certeza y disciplina, lo empecé a hacer antes de encarar el álbum, y ya tanteando con Lea encontré esa forma nueva.
En el disco hay cuatro canciones de tu papá, que había compuesto hace muchos años. ¿Cómo fue que terminaste grabándolas?
Encontré una serie de cassettes hace 5 años, y empecé a digitalizarlas porque me gusta mucho el trabajo con materiales analógicos. Digitalizando esas cintas, entre ellas encontré canciones que había grabado mi padre entre el 69 y el 91 en el arco de su adolescencia a la adultez, y nunca habían visto la luz ni se las había mostrado a nadie. Las encontré y las revisioné, las refiné con una visión actual y con aparatos que le hicieran justicia a lo que había encontrado, que a mí me parecía era de alta calidad, y de una conexión con la simpleza a la que me es más difícil acceder. Él arrancó a los 15 en el 65 con una banda, los Shades y estaba al tanto de que yo estaba haciendo esas versiones y también de la creación de una revista que acompaña la compilación de esas grabaciones. Hay de todo, lo hizo una amiga con mucho material de archivo, es un disco que se llama Música después que andá a saber cuándo sale.
Si bien tu disco anterior, Tridimensional, lo grabaste en Uruguay con un productor uruguayo, tuviste que venir a Buenos Aires para componer un candombe que grabaste en los estudios Sondor, en Montevideo.
Es paradójico. Te puedo contar de dos ocasiones muy puntuales: una fue el descubrimiento con la que leí el libro El montevideano, sobre Jaime Roos, ya habiéndome ido de Montevideo, y fue el sabor del hogar a través de la lectura. También , y recuerdo una vez que estaba en un micro a larga distancia volviendo de Córdoba, y descubrí el disco de Litto Nebbia y Rubén Rada, que es un deleite total. Escuché esa música, en especial donde Rada hace lo suyo con nuestra tradición del candombe, y así sentí esa especie de conexión, de rapto donde mi nación se hacía presente mucho más fuerte que cuando caminaba por sus veredas. Algo parecido pasa con este candombe: cuando me mudé a Buenos Aires, me puse a estudiar tambor con una profe, y empecé a aprender en 2022. Iba a darle a la lonja y fue una conexión mucho más presente con el ritual de tocar percusión. Entonces hice ese tema, y el sinuoso camino del candombe para alguien que lo lleva en su glándula pineal es arduo. Yo no nací en Barrio Sur ni ninguna zona cercana, nací alejado del centro de la ciudad, donde igual todos los domingos se escuchan las cuerdas de tampones en el aire. El camino de llegar al corazón del candombe está representado en su grabación en Sondor y en el tambor piano de Fernando Lobo Núñez, que fue y es un cacique del instrumento y su cultura, que tocó junto a su hijo Noé y a su nieto Camilo en el tema, “Otra vez de nuevo».
Da la impresión de que el montevideano es mucho más arraigado con su ciudad que el porteño.
El uruguayo aunque no quiera y hable en detrimento del país y la ciudad, es para bien y para mal muy proteccionista con lo suyo. Es algo que acá en la cosmópolis y en la conexión que no tiene una nación del tamaño de Argentina porque con el mundo se empiezan a borrar los límites. Obviamente aman con vehemencia lo suyo, pero hay una conexión con el globo entero que Uruguay en muchos casos no tiene, creo que empieza eso que llevamos impreso en nosotros, que es la uruguayez máxima.
¿Y a vos qué te hizo cruzar el charco?
En términos literal es la posibilidad de expandir mi carrera. Después, es un lugar imponente la reina del Plata. Es como cuando personas del interior de las naciones se van a la capital a estudiar. Buenos Aires es una de las capitales del mundo, entonces tenerla tan cerca me resultaba muy atrapante y magnético, y más con lo que me gusta lo que han hecho artistas de la música.
En el disco tenés dos invitados algo disímiles, Mateo Sujatovich y Fonso. ¿Cómo llegaste a ellos?
Con Mateo tenemos algunos amigos en común. Después, yo abrí el concierto de Conociendo Rusia en Montevideo, donde mi viejo estaba sentado en primera fila, y después del show comentamos su presencia. Mi viejo luce como una leyenda, físicamente lo ves y lo parece, por más que es un tipo que toca desde 1965, pero para él mismo él es un odontólogo que tocó en algunas bandas al costado del foco. Pero tiene una pinta terrible, estaba sentado ahí y Mateo me decía «Si al Lulo le gustó no es joda». Hicimos «Destruyo mi guitarra», que es una canción que compuso mi viejo, en la versión que propuso Lea, que es esta épica medio eltonjohniana y que encima habla de guitarras. Mateo hizo su gracia de manera impactante: vino al estudio casi de un día para el otro y la clavó al ángulo. Y con Fonso nos conocemos de hace más tiempo, nos podemos juntar a tomar un café en Congreso a conspirar a las 10 de la mañana un día o cruzarnos en conciertos. A mí me gusta mucho como canta en esas baladas soul que hace, como «Cuento las horas», de su disco anterior, y habíamos hecho un tema juntos que se llama “Pesca nocturna”, grabado a la distancia en pandemia. Fui a su departamento en Congreso y fue todo muy distinto al glamour porteño de la grabación en Panda, re enfierrados donde cayó Mateo a grabar.
Mencionaste varias veces a Lea Lopatín. ¿Qué le sumó su rol de productor?
Lea le aportó algo muy sano que es la intergeneracionalidad. Trae información de una época en la que yo no tenía capacidad de comprensión de lo que estaba pasando. Una de las cosas que me quedaron en la mente al escucharlo es que cuando él grabó sus primeros álbumes con Turf la música no se veía, no había una onda en la pantalla. Lo veía escuchando los demos con los ojos cerrados encontrando ideas simplemente a través de sus oídos, y creo que le dio a esta música la posibilidad de estar desatada de épocas. Lea trajo eso, que esto sea rock clásico, canción urbana, y ese aporte se dio porque es un capo y porque le caben los Who a lo loco. Tiene una forma de ver la música mucho más inmediata a la mía porque viene de sus años mozos de inspiración y de memoria emotiva, entre última adolescencia y primera adultez, que supongo fue cuando estaba grabando esos discazos de Turf. Él me trajo eso que es algo a lo que yo no pude acceder, y eso convierte a esta música en lo que es: ciudadana y clásica.